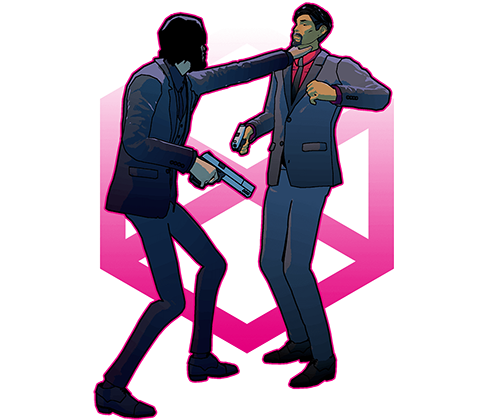En una entrada de hace ya casi diez años —el horror— en su BLDGBLOG, Geoff Manaugh, arquitecto y autor de la Guía urbana del ladrón, habla de John McClane como una fuerza arquitectónica imparable. El protagonista de La jungla de cristal, acorralado en una torre de oficinas y teniendo que enfrentarse en solitario contra un grupo de terroristas navideños, se alía con el edificio para convertirse en un agente ubicuo, un navegador virtuoso de las tripas de un rascacielos y todas sus posibles contingencias. Sirviéndose de todo lo que encuentra en su camino, McClane se mueve a su antojo por el lugar, atravesando muros y techos, descolgándose por las fachadas y convirtiendo el mobiliario de oficina en armas de destrucción y reimaginación arquitectónica. El "espacio Nakatomi", como lo llama Manaugh, es una topología en constante reconfiguración, una relación estrechísima entre espacio y usuario de la que emergen toda esa clase de usos inapropiados a partir de la apropiación libre del entorno. Entre tiros, saltos y one-liners, McClane somete la infraestructura a sus necesidades y la «infesta» con su presencia líquida, heterodoxa y absoluta: se transforma en un pirata del espacio.
Siguiendo esta idea, y explorando otras espacialidades ligadas al canon del héroe de acción, Manaugh —citando a Matt Jones en su Magical Nihilism—, expone y compara ejemplos de esta misma adaptación ambiental cuando sale de un edificio cerrado y se vierte sobre el tejido urbano. A un lado pone a James Bond y su ilusión exótico-capitalista de un no-espacio que prescinde de transiciones e intersticios para generar una geografía sin hitos ni memoria, sin historia y puramente imaginaria: una suma de destinos aislados poblados de coches caros y juguetes de espía de los que ni se va ni se viene, sino por los que simplemente se pasa. Al otro extremo coloca a Jason Bourne —J.B. vs J.B.— y su penetración y asimilación del territorio Schengen, esa Europa también imaginaria como lugar sin fronteras, hiperconectado y cosido con el hilo de la burocracia, los horarios y el movimiento virtualmente ilimitado. Bond y Bourne son, en el relato de Jones, una pura dicotomía: identidad codificada contra anonimato recursivo, infraestructura privada como protección frente a infraestructura pública como superpoder.
"La tarea de Mike Bithell y su equipo queda casi exclusivamente en el trasvase de las convenciones de la acción cinematográfica"
Cuando la John Wick del 2014 se acopló a esta genealogía de personajes bombásticos, cuajó al instante por un doble motivo: lo explosivo, espectacular y catártico —en un sentido de inspirador de libertad— de su acción y la lenta pero firme construcción progresiva de una mitología. Lo que comienza con un asalto a la casa de Wick en la primera película, ese primer pasaje a todos los bailes que estaban por venir, va perfilando poco a poco un léxico propio, una tensión jerárquica y un elenco de arquetipos que devuelve un mundo personal e intrincado. Una especie de capa profunda y oculta en la realidad inmediata, que afloraría de rascar en lo cotidiano en forma de deseo de proactividad y fantasía urbana, pero también la clásica lucha interna en el seno de estructuras de poder anquilosadas. Algo que explota al final de la, por ahora, trilogía Wick, cuando una representante de los de arriba se reafirma en su poder, «somos la Alta Mesa», y los amigos de Jonathan contestan que ellos son la ciudad de Nueva York. Toda una resignificación de lo que significa eso de infraestructura.
Antes de que John Wick Hex aparezca en escena como remediación de las aventuras y venganzas de su protagonista, lo que le precede es todo este cóctel de disparos y leyendas. Partiendo de una posición en la que ya preexisten todas las premisas y condicionantes de partida, algo tan ventajoso como restrictivo a la larga, la tarea de Mike Bithell y su equipo queda casi exclusivamente en el trasvase de las convenciones de la acción cinematográfica, en general, y el cosmos Wick, en particular, desde el cine al vidoejuego. Abrir, en otras palabras, una ventana por la que colarse y caer con el mando en las manos en la piel de un personaje definible como catalizador tipológico, como un bailarín letal que cartografía el espacio por el que se mueve a base de balas y golpes. Y una vez dentro de este universo mítico, jugar a ser ese John Wick que es igual de eficiente con una pistola personalizada por el sumiller del Continental, con un lápiz o con un tomo ilustrado de cuentos populares rusos.
No obstante, y pese a toda la riqueza potencial del material base y la gran cantidad de huecos en los que insertarse para contar algún rincón nuevo, John Wick Hex decide centrarse exclusivamente en lo performativo. La base jugable escora más hacia la estrategia táctica que a un juego de acción propiamente dicho, situada en escenarios cerrados en los que debemos entrar por un extremo A y llegar a un punto B matando a todo lo que haya en el camino que los une. El movimiento de Wick y su rango de acciones está limitado, a su vez, por el tiempo que emplea en cada una, desde unas pocas décimas de segundo para pegarle un puñetazo a alguien en la garganta hasta la eternidad que le lleva vendarse las heridas. El daño y la precisión dependen de factores como la distancia de los objetivos o si estos se están moviendo, pero en la práctica todo acaba siendo una competición por ser más rápidos que el gatillo ajeno. El tiempo se para entre orden y orden —salvo en el modo difícil, que limita el lapso de decisión a cinco segundos—, y atendiendo al marcador que tiene cada enemigo indicando cuánto falta para que haga su jugada puedes ir tejiendo tu estrategia. Basta con disparar antes para seguir viviendo, aunque ello implique dejar de lado el entorno para centrarse en navegar sus reglas.
"La esencia de John Wick Hex está moldeada con acierto, pero en la ejecución hay torpeza y constricción"
Esto es algo que sobre el papel podría funcionar, más como si nos pusiéramos en el papel del coreógrafo de alguna de las escenas más populares de las películas que en el del propio Jonathan, y con una acción enhebrada más desde la reacción que desde el despliegue de un poder ilimitado. Como ocurre en el material original, los enemigos son un flujo constante que llegan desde fuera del plano —del espacio—, a través de puertas y rincones oscuros, y cada habitación requiere una lectura y adecuación a la posición de los elementos en juego: coberturas, enemigos y armas disponibles —porque John Wick no recarga, sino que te mata y se lleva tu pistola—. La esencia de John Wick Hex está moldeada con acierto como una destilación de la danza de su protagonista, ese torbellino imparable y estilizado que escupe plomo sin tino y transmuta cualquier lugar en una galería de tiro en la que la vida y la muerte están separadas apenas un par de milímetros. Pero en la ejecución hay torpeza y constricción, como si en esa misma reducción a una fórmula se perdieran demasiadas cosas. Como si de John Wick solo tuviera el nombre y los tiros.
En el marco de lo estrictamente visual, la capacidad que tiene Hex de recrear las coreografías de Chad Stahelski —codirector del primer film y director en secundario de los siguientes— está limitada por todos sus frentes, desde la interrupción constante en el ritmo jugable y ese rimo lento que hace que Wick vaya caminando a todos lados, hasta una ejecución técnica pobre y llena de fallos. Donde mejor se aprecia esta incapacidad por tejer acción es en las repeticiones que podemos ver tras cada fase, en las que deberíamos poder admirar el rastro que nuestros movimientos van dejando en cada setpiece que atravesamos, pero que solo devuelven una suma de animaciones bruscas y desconectadas. Un antiespectáculo que parece más cercano a una sesión de ensayo o un ejercicio de blocking —la posición de los actores en cada momento de una toma— que un capítulo en sí mismo del mito de ese a quien «llamas para matar a la maldita Baba Yagá».
Porque, y volviendo al mito y poniéndolo como telón de fondo de la coréutica, sin el trasfondo iconográfico ni la explosividad del movimiento, John Wick Hex lo tiene muy difícil para componer, remediar o simplemente imitar su estética de partida. Faltan todos esos momentos que envuelven el desenfreno de las balaceras: esa previa en la que los enemigos de Jonathan tienen la cara petrificada de miedo porque lo sienten venir, ese retumbar de los cartuchos que le precede y anuncia su llegada, esa otra gente que pasea por Nueva York ajena, o quizá acostumbrada, a los cadáveres que se les apilan por las calles. Hex, atascado en una estructura extremadamente rígida que intercala escenas pregrabadas con puñados de fases jugables, no parece tener tiempo para nada de esto. Ni para contar una historia.
Y quizá lo que más pese sobre este título es la ausencia absoluta y lacerante de esa ciudad nebulosa, juguetona y co-protagonista de una saga que homenajea La Gran Manzana de la contingencia. La manera en que Johwn Wick Hex ordena sus niveles, con unos planos cenitales de las cubiertas de los edificios por donde pasa, insinúa que los desarrolladores siempre han sido conscientes del urbanismo emergente y experimental de su protagonista, pero no logran expresarlo compositivamente. En el arranque de Parabellum hay una secuencia que comienza con Wick visitando a un médico clandestino en el barrio chino, continúa por las calles hasta una tienda de armas antiguas, de ahí va a una cuadra de la que sale en caballo para continuar su huida bajo las vías del tren elevado de Brooklyn y termina en el United Palace of Cultural Arts, reconvertido para la ficción en el Teatro Tarkovsky. En Hex, por su parte, solo hay lugares inconexos llenos de habitaciones que ir limpiando de los mismos enemigos una y otra y otra vez. Hasta que no quede nadie.
"Quizá lo que más pese sobre este título es la ausencia absoluta y lacerante de esa ciudad nebulosa, juguetona y co-protagonista de la saga"
Siguiendo, entonces, esa genealogía con la que iniciaba este texto, la expresión espacial de John Wick, que originalmente se acerca más a una ubicuidad McClane derramándose hacia el exterior y creando su propio micro Schengen neoyorkino, acaba pareciéndose más a esos no-lugares bondianos que solo devuelven exotismo y discordancia. Hay una galería de arte, un banco y un puerto, entre otras localizaciones, pero entre medias no hay absolutamente nada: ni rastro de toda esa gente continuamente preparándose para una guerra que enuncian, para bien y para mal, como una antesala para esa paz que nunca llega. Por el contrario, sí que hay un juego bien medido con las geometrías de cada escenario, diseñado a partir de contrastes entre pasillos estrechos y salas abiertas, entre columnas-parapeto y mostradores-barricada, pero todo se siente inerte sin un ritmo, una mitología y un espectáculo que enciendan la mecha de su estética.
La duda que me queda al final es cuál es la razón de ser de una obra como esta; por qué elegir John Wick para hacer este Hex y luego prescindir de la mayoría de capas que le sostendrían. Dice Geoff Manaugh en esa Guía urbana del ladrón que mencioné en la primera línea que el cine de atracos —y, por extensión que yo le acoplo, todo género de acción— se convierte en mito, símbolo y metáfora cuando desentierra los deseos de la gente por someter el espacio construido y enfrentar los obstáculos de su día a día; que es un tipo de crimen que hace pensar en ese momento en que pasamos de ser consumidores pasivos de espacio a participantes activos del diseño del mundo. John Wick siempre ha sido un poco eso: un cuchillo cortando la ciudad, sin importar si atraviesa calle o edificio, y de cuyo tajo escapan historias y leyendas de monedas de oro, coreografías mortales y túneles bajo el asfalto llenos de secretos y ruido. Hex, en cambio, es solo un dedo sobre un gatillo.