
Desde el primer instante en que entras a hurgar en su abismo Telling Lies no deja de devolverte la mirada. Arrancas el juego, te recibe una secuencia en la que una mujer se sienta ante un ordenador y su rostro se instala para siempre en una capa intermedia, casi fantasmagórica. Tu pantalla y la suya se fusionan, su sistema operativo se convierte en tu espacio de juego y, superpuestos, los reflejos de vuestros dos rostros comienzan una lenta incursión en la intimidad ajena. No sabes quién es ella, por qué ha recibido una aplicación para acceder a la vida grabada de otras personas, ni qué busca encontrar durante la larga noche que va a pasar en vela. Y aunque nunca dejará de ser anónima, su compañía constante será la pieza clave en la construcción de tu encaje en la obra, un punto de referencia respecto al cual existirás en su espacio. Unas veces a mucha distancia de esa cara, y otras tan cerca que prácticamente puedan confundirse.
Una vez dentro, Telling Lies despliega poco a poco la intrincada geografía de su información. A través del programa espía en torno al que se articula el juego, y siguiendo un funcionamiento similar a Her Story, el juego anterior de Sam Barlow y pariente directo de este nuevo título, te infiltras y navegas en una red de momentos y relaciones personales.
Todo se va ramificando sin mucho orden ni sentido en un inicio, entrando a la historia desde diversos puntos en paralelo y tejiendo un camino cada vez que las ramas por las que te mueves se cruzan entre sí. De esta manera, a medida que acumulas minutos de video se va perfilando una serie de identidades y conexiones, que se enhebran en un marco temporal que se acota progresivamente, hasta que, más como punto de llegada que como premisa o detonante, emergen unos motivos: quién es esta gente y por qué estás invadiendo su pasado.

La búsqueda, como en aquel Her Story, se alimenta de palabras clave. La interfaz simulada de Telling Lies es un buscador que devuelve grabaciones a cambio de términos concretos, una base de datos sobre la que se crea una dinámica y un espacio de juego. Hay limitaciones, como la limitación de los resultados a un máximo de cinco correlaciones o la necesidad de una mayor precisión y exactitud a medida que las búsquedas se vuelven más profundas y complejas, pero también una absoluta libertad. Basta con observar y escuchar a las personas al otro lado de la máquina para que salgan a flote los regueros de palabras que llevan al choque de realidades que envuelve Telling Lies en una experiencia tan misteriosa como incómoda. Porque a medida que vas penetrando en sus mentiras, más te atrae su oscuridad, pero la sensación de estar colándote en la cotidianidad ajena nunca se va. Estos videos nunca fueron ni para ti ni para esa cara que se refleja.
Esta sensación se refuerza por el hecho de que lo que espiamos en este Telling Lies, en su mayor parte, son conversaciones, en ocasiones cargadas de ese dato importante que va haciendo encajar las piezas del puzle, pero en su mayoría repletas de esos momentos íntimos que dibujan personalidades. Esto da pie a todo tipo de particularidades, desde la rutina de adivinar qué término puede llevarte al otro lado del diálogo, a la grabación complementaria con la que rellenar los huecos, hasta la noción de que aquí no cuenta tanto lo que se dice, sino todo lo que sus personajes callan. No pasa mucho tiempo hasta que te das cuenta de que los cimientos de las mentiras que se cuentan en Telling Lies no están hechos de palabras, sino de un montón de silencios.
Así, y apoyándose en el gran trabajo de los actores, el juego va desplegando todo tipo de detalles que estratifican aquella geografía informacional que mencionaba hace unos párrafos: está lo que los personajes dicen, pero también sus gestos, sus aspectos, sus espacios y, sobre todo, sus miradas. Cada vez que alguien mira a cámara hay un triple cruce en el que sus ojos, los tuyos y los de esa cara que siempre está de fondo, conectan y fijan tu presencia extraña e invasiva en el mundo de Telling Lies. Uno en el que los ecos de la mediación tecnológica en la manera en que nos relacionamos toca muy de cerca, no solo por ese rastro inevitable que deja tras de sí, como escamas de piel virtual que telegrafían nuestra historia, sino como una esfera más en la que no podemos evitar encontrarnos. Como en nuestro nexo con el juego, todos sus habitantes están atados a esas pantallas que hacen posible sus vidas, aunque sea en calidad de dependencia.
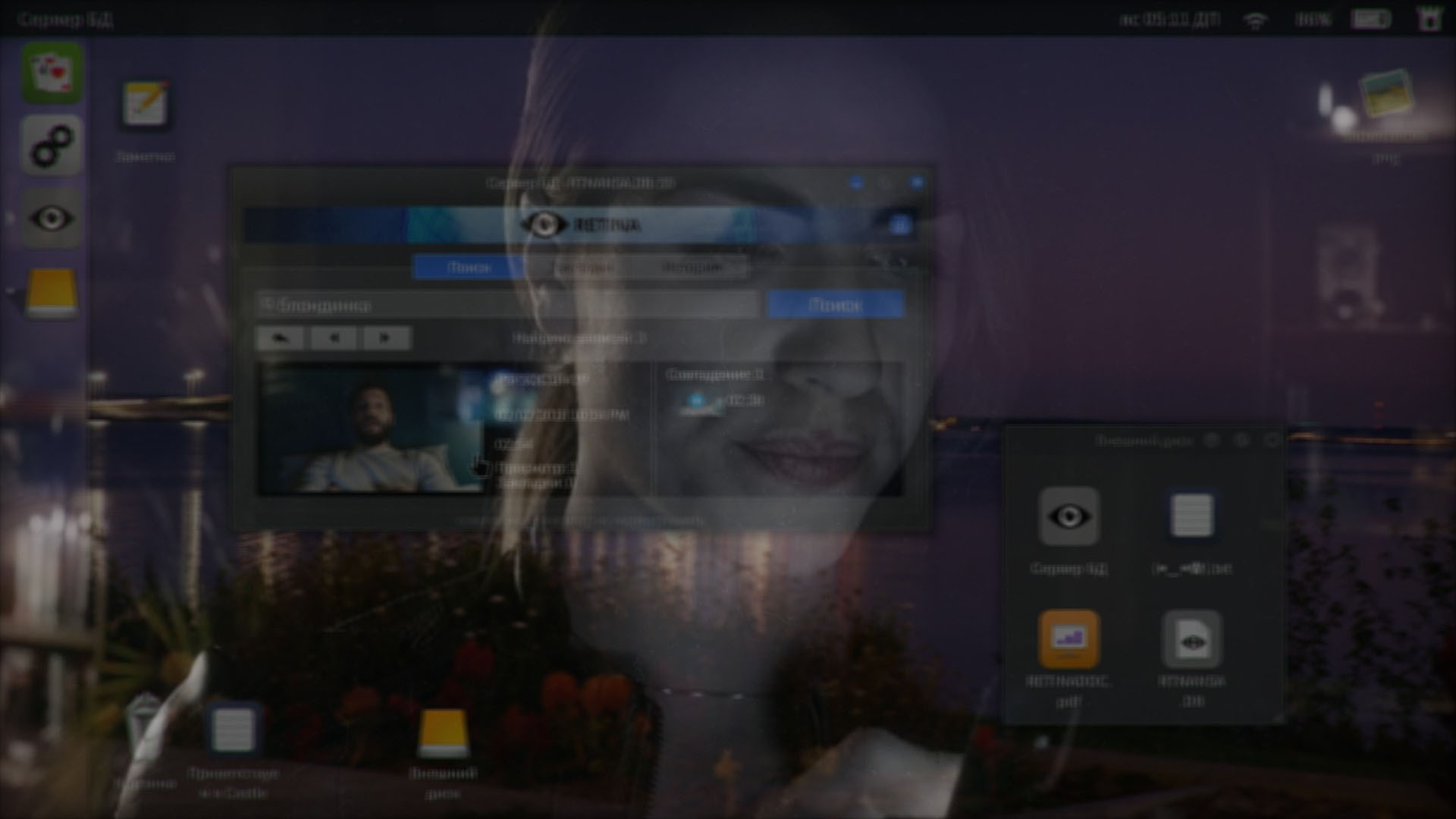
Esta idea se filtra por todos los poros del relato de Barlow y en la manera en que dirige a sus personajes. En la virtualidad de sus intercambios, cada uno de los integrantes de Telling Lies se desdobla en diferentes nombres y actitudes, y ello a su vez se convierte en el caldo con el que el descubrimiento mecánico, ese que búsqueda a búsqueda va haciendo visible el orden de los eventos en tu cabeza, se cuece a fuego lento. Contradicciones, secretos y mentiras son primero un ingrediente que desorienta y crea las circunstancias misteriosas iniciales que te atrapan, para luego pasar a ser los cabos gordos que ir atando en dirección al encaje final del rompecabezas. Entre tanto abrazo virtual y tanto simulacro de normalidad se va derramando tanto la sombra de ese evento que en algún momento llevó a la mujer del inicio a sentarse al ordenador, pero también cómo la realidad mediada está ligada de alguna manera a un juicio inevitable. Vemos la vida de esta gente a pedazos, los recogemos y reconstruimos un simulacro de verdad, y toda la ristra de mentiras se solidifica en un relato oficial. Y ello conlleva una enorme responsabilidad.
Un compromiso que está en Telling Lies de manera implícita y que se va precipitando a cuentagotas a medida que avanzas por su maraña, y que está ligado a tu inserción intrusa en el juego. Como contrapunto, de tanto en tanto hay un movimiento en la capa intermedio del reflejo, momentos en los que la pantalla del ordenador simulado se difumina y coloca el foco en la cara. Esta herramienta sirve para marcar el ritmo del avance, pero también para cortocircuitar la sincronía entre esos dos rostros con los que arrancaba esta crítica. Cuando la mujer fantasma suelta el ratón pierdes el control, ya sea para contestar a quien le pregunta desde el fondo si quiere un vaso de agua o si piensa estar ahí sentada hasta que se haga de día. Con este gesto se subraya esa idea de mediación que articula todo Telling Lies, y la idea de interfaz se expande desde la simulación evidente, ese escritorio por el que te mueves, y ese existente reflejado que encarnas durante la mayor parte del tiempo, pero que a veces se distancia y se suma al escrutinio. Y en esta cadena de observadores observados, y con tanta mirada a cámara, es fácil sentir que el juego tiene ojos y te observa.

Es una sensación emergente, por supuesto, pero está ligada a la rabiosa digitalidad de un Telling Lies que, entre tanto movimiento de inmersión y emersión, tanto entrar y salir en la vida de estos pocos otros, es capaz de devolver una atmósfera muy inquietante. Como si en cualquier momento uno de los personajes fuera a hablarte a ti, a invertir la metalepsis y preguntarte por qué le estás mirando. Algo que remata la estética de un juego que está fundamentada en lo relacional y lo cotidiano, en un padre contándole un cuento a su hija a través del móvil, en un flirteo nocturno, en una mentira a voces que crece como una bola de nieve hasta que se lleva todo por delante.
El marco de Telling Lies, la manera en que atrapa trocitos de vida y tiempo y los expone para que los juzguemos, es, por encima de todo, algo que termina resultando muy familiar. La suma de las decenas de encuadres que pueden visitarse en el juego conforma un líquido en el que es imposible zambullirse de manera aséptica. En Her Story, el interrogatorio como premisa predisponía a un rango de acercamientos, a una sustancia misteriosa muy ligada a lugares comunes que, por otro lado, se explotaban de una manera fresca y novedosa. El gran giro en Telling Lies es el cambio de esa sustancia, el llevar la misma actitud, la misma invasión y el ineludible juicio al terreno de lo ordinario, el trasplantar el misterio desde una comisaría a un dormitorio, una cocina o un cuarto de baño. Y quizá ese sea el verdadero abismo de esta obra, el picor incómodo de plantearse qué pasaría si alguien estuviera ahí, al otro lado, observando nuestra realidad hecha pedazos.





